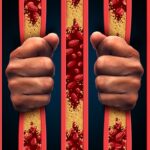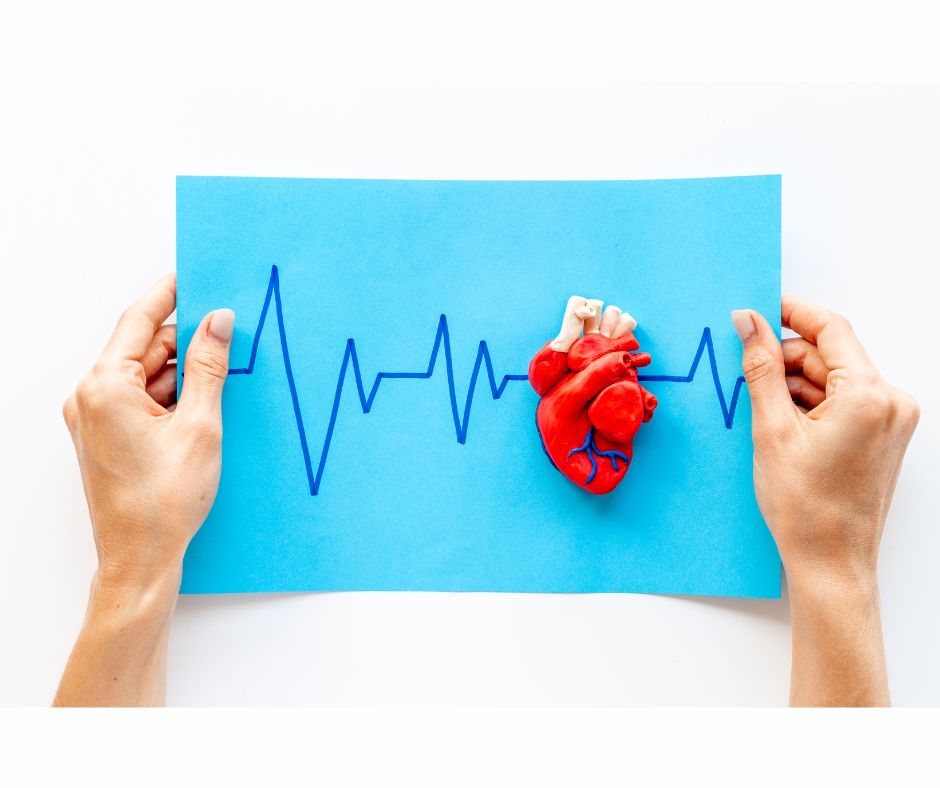
Guías 2025 de ACC Sobre diagnostico y tratamiento de pericarditis
- Dr. Roger Tenezaca Rodriguez
- agosto 25, 2025
- Consejo Emergencias Cardiovasculares, Guías y Consensos
- guia pericarditis
- 0 Comments
Autores:
Tenezaca Roger1 y Scatularo Cristhian Emmanuel2
Miembro del Consejo de emergencias y cuidados críticos cardiovasculares – Sociedad Interamericana de Cardiología
Director del Consejo de miocardiopatías y enfermedades del pericardio – Sociedad Interamericana de Cardiología
Sobre la publicación: Wang, T. K. M., Klein, A. L., Cremer, P. C. 2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Pericarditis: A report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. Journal of the American College of Cardiology, 2025; 85(4).
PERICARDITIS
Definición
Es la inflamación del pericardio, que puede cursar con una evolución aguda, subaguda o crónica.
Epidemiología y etiologías
La pericarditis representa el 0,1% de las hospitalizaciones y el 5% de las consultas de urgencias por dolor torácico. El 0,2% de las admisiones cardiovasculares corresponden a pericarditis aguda. Es más frecuente en hombres de 16 a 65 años y disminuye un 51% por cada década de edad; sin embargo, la pericarditis recurrente es más común en mujeres.
Clasificación
Se pueden clasificar de acuerdo a múltiples aspectos, según etiología, curso clínico, morfología, características y repercusión hemodinámica
En cuanto al tiempo de evolución se distinguen:
Aguda: resolución en menos de 4 semanas.
Recurrente: reaparición tras más de 4-6 semanas sin síntomas (riesgo 15-30 %, hasta 50% tras primera recurrencia; riesgo mayor con mala respuesta a AINE, corticoides tempranos, PCR alta o realce pericárdico intenso en CMR).
Incesante: síntomas que persisten por más de 4-6 semanas y menos de 3 meses.
Crónica: síntomas que persisten por más de 3 meses.
Etiologías de enfermedades del pericardio
En países de ingresos altos, la causa más común es idiopática o viral; en países de ingresos bajos, la causa principal es la tuberculosis, a menudo asociada a VIH.

Nuevos criterios diagnósticos
La evaluación de la pericarditis comienza con una historia clínica completa, examen físico, ECG y análisis de laboratorio, incluyendo velocidad de sedimentación y PCR, además de troponina si se sospecha miocarditis. En caso de antecedentes personales, familiares o factores de riesgo de infecciones, enfermedades autoinmunes o cáncer, deben realizarse estudios complementarios.
Para su diagnóstico se requieren la presencia de los siguientes puntos:
– Dolor torácico pleurítico o equivalente con presentación clínica sugestiva (obligatorio).
– Uno o más de los siguientes hallazgos (clasificación: 0 = improbable, 1 = posible, 2 o más = diagnóstico definitivo):
1.Frote pericárdico (hasta 30% de los casos).
2.Cambios en ECG: elevación difusa del ST y/o depresión del PR (hasta 60% de los casos).
3.Elevación de biomarcadores inflamatorios (PCR, velocidad de sedimentación).
4.Imagen cardíaca (especialmente ecocardiografía) con nuevo o mayor derrame pericárdico (hasta 60% de los casos).
5.Imagen cardíaca con evidencia de inflamación pericárdica (preferible CMR con realce tardío de gadolinio/edema; TC como alternativa).
Alrededor del 15 % de los pacientes presentan miocarditis asociada, con troponina elevada y disfunción sistólica ventricular izquierda. La pericarditis puede tener fenotipo no inflamatorio (PCR baja o normal, 10-20 %, a menudo autoinmune) o inflamatorio (80-90 %, con PCR elevada, fiebre alta, leucocitosis neutrofílica y derrame). Con tratamiento antiinflamatorio adecuado, la mayoría de los casos agudos evolucionan con remisión completa. Factores de mal pronóstico o de ingreso incluyen fiebre alta, curso subagudo, derrame grande con taponamiento, falta de respuesta a AINE y miocarditis asociadas.
El rol de las imágenes en el diagnóstico de las enfermedades del pericardio
La ecocardiografía transtorácica (ETT) es la modalidad de primera línea para sospecha de pericarditis. Puede detectar derrame pericárdico (con o sin taponamiento), engrosamiento, signos de fisiología constrictiva y/o compromiso miocárdico. Sirve para seguimiento seriado. También aporta información sobre tamaño y función de cámaras cardíacas, valvulopatías, hipertensión pulmonar y enfermedades de la aorta.
La resonancia magnética cardíaca (RMC) es la segunda línea y resulta útil para diagnóstico, estratificación de riesgo y seguimiento, especialmente en casos complicados, incesantes, recurrentes o crónicos, en no respondedores a terapias iniciales o cuando se planea intensificar el tratamiento. Permite identificar:
-Realce tardío de gadolinio (supresión grasa): evidencia inflamación/neovascularización.
-Aumento de señal en T2-STIR: evidencia el edema.
-Engrosamiento pericárdico (>3 mm) en secuencia black-blood spin echo.
-Derrame y signos de constricción.
La tomografía computarizada cardíaca (TCC) es preferida para evaluar calcificaciones pericárdicas en pericarditis constrictiva. Aunque no se usa principalmente para diagnosticar pericarditis, puede ser útil en la planificación preoperatoria de cirugías cardíacas como la pericardiectomía. Además, resulta valiosa para evaluar diagnósticos diferenciales de dolor torácico (síndrome aórtico agudo, embolia pulmonar, enfermedad coronaria). Sus desventajas incluyen la exposición a radiación y, si se usa contraste yodado, riesgo de daño renal y reacciones alérgicas.
La imagen nuclear con PET-FDG se limita al ámbito de investigación o a pacientes que no pueden realizarse CMR (claustrofobia, alergia a gadolinio, obesidad severa).
Manejo terapéutico actual de la pericarditis
El objetivo del tratamiento es controlar síntomas y prevenir complicaciones (recurrencias, hospitalizaciones).
El tratamiento farmacológico de primera línea se basa en la terapia antiinflamatoria dual con colchicina (3 meses tras el primer episodio, ≥6 meses tras la primera recurrencia) y AINEs o aspirina (dosis altas iniciales y reducción progresiva cuando desaparezcan síntomas y se normalicen marcadores inflamatorios). La guía del tratamiento debe efectuarse mediante la evaluación de los síntomas, los biomarcadores infamatorios, y en ocasiones mediante imágenes (el edema desaparece, el derrame y la constricción mejoran, pero el realce tardío en RMC suele persistir un tiempo antes de resolverse por completo)
Se sugiere la restricción de ejercicio al menos 1 mes (frecuencia cardíaca <100 lpm con actividad) hasta la remisión clínica, ya que el aumento de frecuencia cardíaca puede favorecer la inflamación pericárdica.
La hospitalización está indicada en casos de alto riesgo: derrame pericárdico grande y/o taponamiento, dolor intenso resistente a terapias iniciales, y pericarditis constrictiva sintomática.
En pericarditis autoinmune, es clave tratar primero la enfermedad de base, ya que la pericarditis suele mejorar o resolverse.
En la pericarditis posterior a procedimientos cardíacos, se recomienda diagnóstico y tratamiento rápidos, ya que suele estar infradiagnosticada. Puede considerarse profilaxis antiinflamatoria (colchicina) para prevenir la pericarditis por lesión cardíaca, aunque la evidencia es limitada.
En pacientes que no responden a la terapia dual de primera línea (AINE/aspirina + colchicina) o que la toleran mal, tradicionalmente se añadían corticoides en dosis bajas a moderadas (prednisona 0,2–0,5 mg/kg/día) hasta la remisión clínica, con descenso lento durante meses. Su uso requiere precaución por sus múltiples efectos adversos.
Los agentes anti–interleucina-1 (anti–IL-1) han demostrado alta eficacia en ensayos clínicos de fase 3 para pacientes con fenotipo inflamatorio, logrando remisión, mejoría de síntomas, reducción de recurrencias y normalización de marcadores con buen perfil de seguridad. Las recurrencias son bajas durante el tratamiento, pero reaparecen en 50–75% al suspenderlo.
En pacientes sin fenotipo inflamatorio, se emplean corticoides a dosis bajas, dado que probablemente predomina un mecanismo autoinmune. Azatioprina e inmunoglobulinas intravenosas pueden considerarse si fallan corticoides y anti–IL-1.
La pericardiectomía radical con circulación extracorpórea es opción final en centros especializados, cuando fallan las terapias farmacológicas, hay contraindicaciones o deseo de embarazo.
Resumen del manejo diagnóstico y terapéutico de la pericarditis.

Terapéutica de la pericarditis

DERRAME PERICARDICO
Se define como la acumulación de más de 50 mL de líquido en el espacio pericárdico y puede deberse a múltiples patologías.
Aproximadamente la mitad son idiopáticos, aunque en Norteamérica y Europa Occidental la causa identificable más frecuente es la postinfección viral, mientras que en zonas endémicas la causa principal es la tuberculosis. Las neoplasias también son una causa importante y pueden presentarse como derrames inflamatorios incluso con citología negativa para cáncer.
Diagnóstico
Mismos síntomas que pericarditis, aunque puede no estar presente el frote pericárdico dependiendo de la cuantificación del derrame pericárdico.
La ETT es el estudio de primera línea por su disponibilidad y precisión. Permite confirmar diagnóstico, evaluar tamaño y localización, determinar impacto hemodinámico y orientar la necesidad de drenaje. El tamaño se clasifica según el diámetro máximo perpendicular al epicardio y pericardio parietal en telediástole o telesístole:
Trivial: <1.0 cm y no visible durante todo el ciclo cardíaco
Pequeño: <1.0 cm
Moderado: 1.0–1.9 cm
Grande: 2.0–2.5 cm
Muy grande: >2.5 cm
La TCC es de segunda línea y permite definir con mayor precisión tamaño y extensión, caracterizar el líquido, detectar causas secundarias como neoplasias y guiar drenaje. La RMC además evalúa inflamación y constricción pericárdica.
Tratamiento
En todos los casos se debe tratar la etiología de base, y si el fenotipo es inflamatorio puede requerir un manejo similar al de las pericarditis aguda. El drenaje percutáneo o quirúrgico se requieren casos de derrame severo, especialmente en caso de taponamiento cardiaco o presencia de signos ecocardiográficos inminentes de taponamiento
TAPONAMIENTO CARDÍACO Y PERICARDIOCENTESIS
El impacto hemodinámico de un derrame pericárdico depende más de la velocidad de acumulación que del volumen total, ya que la distensibilidad del pericardio aumenta si el derrame es de desarrollo lento. Cuando se agota la capacidad de reserva, cualquier volumen adicional aumenta rápidamente la presión pericárdica y provoca igualación de las presiones intracardíacas diastólicas, reduciendo el gasto cardíaco. Inicialmente puede compensarse con taquicardia sinusal, pero luego aparece deterioro hemodinámico.
Diagnóstico
-Signos clínicos: pulsus paradoxus, hipotensión (no siempre presente).
-Ecocardiografía en taponamiento
-Vena cava inferior dilatada (>2,1 cm) con mínima variación respiratoria: alta sensibilidad, pero no confirmatoria.
-Colapso diastólico del ventrículo derecho: hallazgo más específico.
-Inversión de la aurícula derecha más del 30% del ciclo cardíaco.
-Variación respiratoria marcada del flujo ventricular: trans-mitral >30%, trans-tricuspídeo >60%.
Tratamiento
Pericardiocentesis.
-Terapéutica: en taponamiento inminente o establecido, especialmente en situaciones urgentes/emergentes, guiada por ecocardiografía.
-Diagnóstica: si se sospechan causas específicas (bacteriana, tuberculosa, maligna).
-Si el derrame es inflamatorio y sin signos de taponamiento, se prioriza el tratamiento antiinflamatorio antes de drenar.
-Vías de acceso: subxifoidea, apical o paraesternal. En emergencia, se prefiere subxifoidea o apical; de lo contrario, se elige según la localización más accesible y segura del líquido. La guía puede ser por ecocardiografía, fluoroscopia o tomografía.
Alternativas quirúrgicas
-Ventana pericárdica: en derrames grandes recurrentes o taponamiento persistente tras pericardiocentesis.
-Pericardiectomía radical: en casos raros de derrame recurrente incluso después de ventana pericárdica, especialmente si hay pericarditis constrictiva refractaria.
PERICARDITIS CONSTRICTIVA
Se produce por pérdida de la elasticidad pericárdica en pacientes con pericarditis crónica y fibrosis asociada, lo que limita el llenado diastólico ventricular y provoca un síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. En ocasiones, incluso persiste la fisiología constrictiva tras drenar un derrame pericárdico, habitualmente por inflamación marcada del pericardio visceral.
Etiología
-Crónica: engrosamiento y fibrosis irreversible: En zonas endémicas, la causa principal es la tuberculosis, y fuera de ellas la idiopática seguida de post-cirugía cardíaca y radioterapia mediastínica previa. Suele requerir pericardiectomía radical.
-Transitoria: inflamación significativa aguda, en ocasiones secundarias a pericardiotomia, y puede resolverse espontáneamente o con tratamiento antiinflamatorio 3–6 meses.
Diagnóstico
Clínica: Se manifiesta como un cuadro de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal
ETT: técnica inicial que perite identificar la fisiología constrictiva y valorar inflamación pericárdica. Se detecta la presencia de desplazamiento septal a la izquierda en inspiración, patrón de llenado mitral con onda E predominante, velocidad e’ medial elevada en Doppler tisular, vena cava inferior dilatada y reverso expiratorio tardío del flujo en venas hepáticas.
RMC: evalúa desplazamiento septal inspiratorio precoz, grosor pericárdico, edema (T2-STIR) y realce tardío de gadolinio (inflamación/neovascularización).
TCC: detecta calcificaciones y define la anatomía torácica previa a la pericardiectomía.
Cateterismo derecho e izquierdo: Si hay discrepancia entre clínica e imagen, para evaluar la discordancia respiratoria de presiones y el índice de área sistólica.
Tratamiento
En constricción transitoria con inflamación, iniciar tratamiento antiinflamatorio antes de plantear cirugía. En tuberculosis, dar terapia antituberculosa y considerar corticoides.
En constricción crónica con insuficiencia cardíaca, usar diuréticos para la congestión, y la cirugía es la opción definitiva. La pericardiectomía radical es la resección completa del pericardio (anterior, diafragmática y posterior) bajo circulación extracorpórea, preferiblemente en centros quirúrgicos especializados para mejores resultados
Diagnóstico diferencial entre Taponamiento cardíaco, Pericarditis constrictiva y Miocardiopatía restrictiva

PERICARDITIS EN PACIENTES ONCOLOGICOS
En pacientes con cáncer, la pericarditis puede deberse a metástasis, tratamiento oncológico o infecciones oportunistas. Las imágenes cardiovasculares son clave para evaluar metástasis y complicaciones como pericarditis, hemorragia o pericarditis constrictiva. La ETT es útil para evaluar derrames y taponamiento, mientras que la TCC, el PET-TC y la RMC permiten evaluar extensión tumoral, caracterización tisular y diferenciación de masas pericárdicas.
La pericarditis puede ser una manifestación inicial del cáncer o más comúnmente una complicación del tratamiento. En pacientes inmunosuprimidos es frecuente la pericarditis infecciosa, con causas más variadas que en pacientes no oncológicos, incluyendo infecciones bacterianas y fúngicas. La quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia pueden provocar pericarditis inflamatoria, miocarditis o pericarditis constrictiva.
El tratamiento se individualiza según la causa y condición del paciente, e incluye control de síntomas, pericardiocentesis y ajuste del tratamiento oncológico si es necesario.
Ver link AQUI